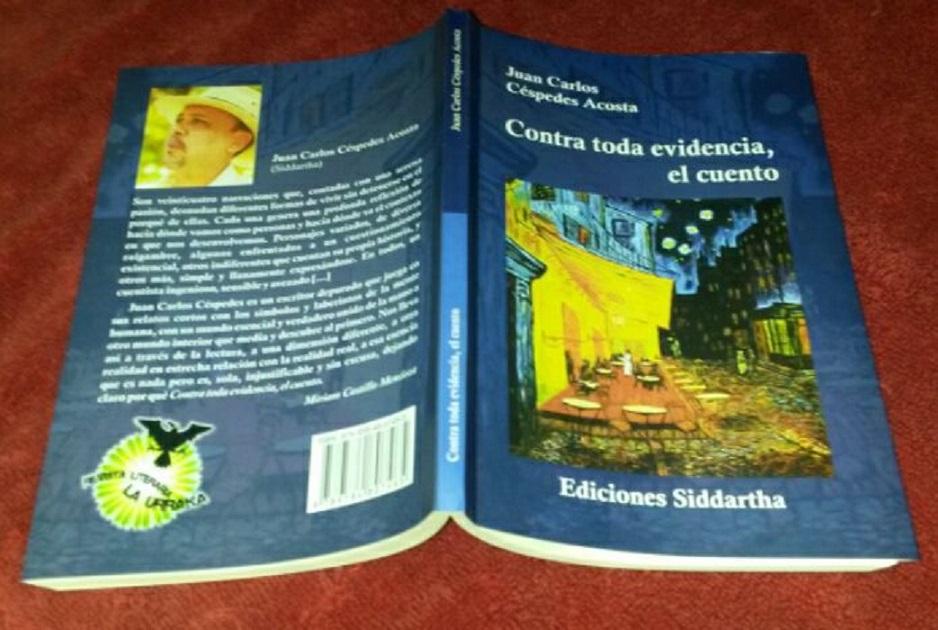Un día
normal
Escribías
palabras casi sin tener conciencia de ello, después las mirabas como si fueran
absurdos suspendidos en una línea imaginaria, y sumido en un gran desánimo, las
hacías desaparecer sin el más mínimo remordimiento. La hoja quedaba
horriblemente blanca, no sabías qué se hacían esos signos sacados de algún
lugar de tu cabeza, quizás regresaban a su antiguo lugar, de donde salieron a
destiempo.
Las
escenas desfilaban una tras otra y siluetas indefinidas trataban de
manifestarse sin lograr comunicación contigo, así que procedías a eliminarlas
como en una especie de efecto dominó. Las veías esfumarse en un fusilamiento
dictatorial, a la brava, con la seguridad de que eran simples apariciones
llegadas a entorpecer tu tarde de escritor.
Cerrabas los ojos, te concentrabas en
luminosos puntos azules y blancos que iban y venían ante tus párpados cosidos
por la fuerza de las pestañas. Buscabas un rostro definido, una expresión
indiscutible, una frase que se sostuviera independiente de tu capricho de
pequeño dios. Las manos inseguras sobre el teclado, como buscando una clave
secreta donde pulsar la expresión correcta, entonces vendría a la vida un texto
con pasaporte a la libertad.
Abrías
los ojos y ante ti se alargaban algunas palabras, todas ellas rebuscadas,
ladrando asquerosamente, sin conseguir transmitir la más exigua de las
inquietudes, pura forma dilatada, fachada de casa vacía que te llenaba de un doloroso
placer de destruir. Y te quedabas vaciado, peor que antes de borrarlas. Con
desespero acudías a la memoria, buscando un episodio, una gesta, una vivencia
fundamental de donde tomarte; asir con todas las fuerzas de tus dedos el
teclado, trasgredir ese cerco inaccesible que no dejaba materializar el
universo que llevas dentro.
Una
taza de café, desplazar la sensibilidad al humo que se filtra por la nariz y
sentir un leve reposo, una especie de armisticio contra un enemigo oculto.
Paladear la bebida y borrar nuevamente ese ejército de hormigas que no dicen
nada. Dos horas perdidas frente a este desafío de escribir algo memorable, o
por lo menos decente, es decir, algo con el mínimo crédito literario. O tal vez
has ganado al no dejar con vida la basura pestilente que habías escrito…
Otro
sorbo de un café ahora frío, una vuelta de tigre enjaulado y la necesidad
apremiante de encontrar una fuente exacta, un tema que ancle y se identifique
pleno con tu oficio. A pesar de tantas ocasiones repetidas, de ver calcados los
fracasos, cada nuevo duele más que el anterior, es una experiencia que no sirve
en absoluto. Y dejas el índice derecho sobre el punto………………… y éste se repite
burlón, ineficiente, inoperante, blasfemo. Una ociosidad que te gana, que te
desprestigia ante ti mismo, una derrota declarada y una tecla al azar mmmmmmm para que brinque la maldita
liebre de donde se esconde... Aguardas.
Café frío y un agrio en las entrañas, vas al baño a orinar tu capitulación…
Te
aplicas de nuevo y te sientes más estúpido, más vulnerable… Que la literatura
es trabajo, recuerdas, mucho trabajo, y aquí, exprimiendo la ocasión, pareces
un imbécil, eres un imbécil de mirada perdida, que ha salido por la ventana,
espiando las dimensiones artísticas de una naturaleza muerta, y el viento
moviendo las hojas, y de paso las palabras que no llegan. Descubres, con
resignación, que las frases escritas, las palabras manejadas, y todo ese hacer
que aparece en algunos cuentos, poemas y otros escritos, te utilizaron a su
antojo. ¡Vaya, calabaza! Miras el pocillo, en el fondo el almíbar del azúcar y
varios caminos difíciles, un desierto infranqueable, un jeroglífico para toda
la vida y en un punto escritor, inseguro, dándole al miedo, a la debacle, a la
oscuridad, al imposible, con una terquedad de necio, de dios vapuleado por las
circunstancias, y esta minería de perder, de encontrar, sin saber, el pedernal
que menos querías… Cuando ya no aguantas
más, sacas la mano, borras con rabia y te acercas al precipicio…
©Juan Carlos Céspedes Acosta
©Juan Carlos Céspedes Acosta